Si el violeta dijera cosas
Muchas veces, el salvavidas es interno, y está en nuestro poder. Es cuestión de agarrarlo, abrazarlo y usarlo a nuestro favor.
Antes de Clau, antes de la psicología, antes de las confesiones a corazón abierto con amigas, existía Maracha (se hacía llamar otro nombre, pero digámosle así para mantener su anonimato).
Si no recuerdo mal, la primera vez que tuve una sesión con ella fue a los 11 años. Mamá decidió agendarme una cita después de un episodio escolar desafortunado. Nada fuera de lo normal para quien ha atravesado la preadolescencia con alguna dificultad.
Escuchá “Violeta” haciendo clic acá:
Su nombre sonaba así, al igual que Maracha. Por eso, antes de nuestro encuentro supuse que, después de tocar la puerta, iba a salir una mujer alta, de pelo en tono rojizo, vistiendo una túnica y con una bufanda de plumas. Unos preconceptos temerosos de un pequeño ser humano a quien le hacían falta muchos años de aprendizaje por delante, y algunas adversidades más para crecer.
Pero no. Maracha era una mujer con unos ojos claros enormes, pelo rizado al hombro con un corte desflecado tal como se usaba en esos años. Vestía un jean oscuro y una camisa. Al verla, mi niña se rindió a su mirada que parecía derretirse y volverse miel, y me dejé analizar.
Nuestras charlas eran similares a aquellas entre dos personas que buscan convertirse en amigas. Algo en ella me inspiraba toda la confianza del mundo. Maracha fue, quizá, la primera persona con la que hablé sin miedo a que me juzgaran. Tanto fue así que, apenas unos encuentros después, ya le estaba confesando la realidad de mis sentimientos sin pensar que eran infantiles. Sin pensar que no valían nada.
Cuando terminé de relatar una historia puntual que ahora mismo no recuerdo, Maracha no me recetó remedios ni me dio pociones mágicas, pero compartió algo conmigo que jamás olvidé. Me dijo que cada vez que me sintiera insegura, amenazada o con miedo de algún tipo, que me imaginara rodeada de un aro de luz violeta. ¿Un qué? Sí, que construyera un aro de luz violeta para que me rodeara mientras durmiera, comiera, caminara, en fín… mientras sintiera que estaba por atravesar algo con cierta dificultad emocional.
Al comienzo reaccioné como si fuese un chiste. Se me hizo difícil conectar qué podía llegar a tener que ver una cosa con la otra. Pero la siguiente semana, antes de salir al patio durante el recreo del colegio, armé mi primer escudo de luz violeta, y me sentí bien.
Pasaron los años y, cuando tuve que ir a una fiesta que me daba ansiedad, me rodeé de luz violeta. Me fui de mi país y, al mismo tiempo en que iba flotando en el barco hacia Argentina, me metí adentro de mi burbuja violeta. Entré por primera vez a una cabina de interpretación a ejercer lo que era mi profesión, y lo mismo. Y así lo seguí haciendo con distintos momentos desafiantes de mi vida.
A su vez, en la medida en que me daba cuenta del efecto positivo que tenía en mí, fui compartiendo el recurso de luz violeta con distintas personas que intuí que lo necesitaban, y que lo iban a usar bien. Aquella misma arma secreta que fui perfeccionando y que luego utilicé para superar los nervios de la presentación de mi primer libro. La que sirvió para llenar el vacío tan enorme que sentí cuando entré a la sala de operaciones para que naciera Amalia. La que me completó de coraje para escribir los primeros fuertes y dolorosos capítulos de mi próximo libro. En definitiva, desde que Maracha me cedió su sabiduría violeta, no volví a salir de casa sin ella. Es parte de mí.
Pero siento que, en el pasado, lo puse en práctica en momentos puntuales. Nunca como este último mes en que me vi impulsada a vivir día y noche, durante semanas, adentro de ella.
Hace un mes mi hija se enfermó. Al principio pensé que no era mayor cosa, pero con los días fue empeorando. Hubo un día que casi no se movió, pero el miedo a que le estuviera pasando algo grave me paralizó y, hasta que no llegó Andrés del trabajo, no tuve el coraje de armar un bolso y salir a la emergencia.
Cuando llegamos, estaba a punto de ser tarde. Las enfermeras la trataron, la tomaron en sus brazos y, en medio de una noche gélida de Roma, atravesaron por el exterior del edificio de admisiones hasta las salas de emergencia con mi bebé colgando en brazos. “Vieni mamma!” me gritaban para que yo reaccionara. Y no sé cómo, pero mis pies se movieron y pude salir corriendo detrás de ellas.
Una vez que llegamos a una sala particular, la acostaron en una cama y empezó a despertar. Estaba ida, pálida, frágil… y yo me sentí desintegrar por adentro. Cuando alcancé a pensar en frío, me acordé de la luz violeta. Estábamos las dos solas en el cuarto con la puerta abierta viendo a otros niños con sus madres pasar mientras nos ojeaban para ver qué estaba pasando en ese cuarto con gente tan caída. Tan triste. Amalia y yo estábamos conmovidas y acurrucadas como todavía nunca lo habíamos experimentado con ella por fuera de la panza. Bloqueé las miradas del exterior, puse mi nariz sobre su mejilla, cerré los ojos, e imaginé un enorme aro violeta a prueba de todo. En cuanto lo vi cerrar, nos metí adentro.
De ahí no salimos hasta que pasamos unos días en el hospital, volvimos a casa, empeoró, volvimos a la emergencia, de nuevo a casa y, después de un sinfín de controles, todo se calmó y retomamos cierta normalidad en la seguridad de nuestro hogar trasteverino.
En cuanto suspiramos con pruebas de que, potencialmente, habíamos superado la peor parte, me di cuenta de que, en el medio de ella caer y recuperarse, y volver a caer y volver a recuperarse con todos los cuidados a nuestro alcance, la que se había enfermado también era yo. Que, en darle todo, incluida la luz violeta, me había quedado trancada en un rincón temeroso y gris. Que así, y en ese lugar, no le hacía bien a nadie.
Así que decidí tomar acción. Fui a la librería, me compré un libro y me puse a leer. Algo que no hacía desde hace meses. Me reservé un tiempo y me puse a escribir. Reorganicé la rutina y retomé mis responsabilidades. Dejé un hueco, conseguí ayuda, y dediqué tiempo a intentar dormir.
Porque tan importante como saber parar, es saber cuándo hay que dar el salto para rebotar. Para salir. Y pienso que, por más de que no todo fue tan inmediato ni tan efectivo, que por más de que definitivamente todavía me estoy curando, eso también es luz violeta. Es el empeño en generar desde adentro una vibración infinita, incomparable y poderosa. Algo que puede comenzar el desarrollo de la pasión, la invención de un escape creativo, o la construcción de un oasis de paz.
Y así, tener en cuenta de que, muchas veces, el salvavidas es interno. Es una decisión, es un poder, que esta ahí siempre. Solo es cuestión de agarrarlo, abrazarlo y usarlo a nuestro favor.


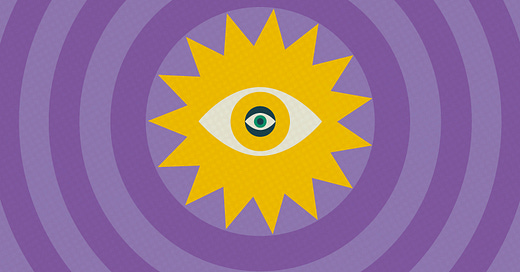


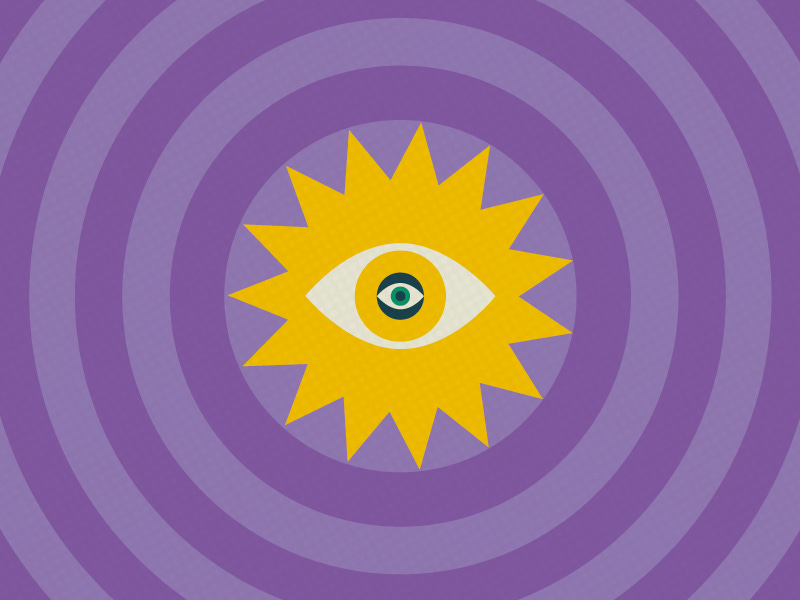

Que dulzura esa beba. Que el amor en ese aro de luz violeta las proteja. Voy a robarte un pedacito del aro porque creo que me va a dar fuerza a mi también. 🥰