Una niña acostada sobre la alfombra verde y deshilachada de un baño. Una niña que, además, está llorando. Esa niña no sabe qué le pasa. Algo le duele, pero no la está tocando. Algo la ataca, pero no la está mirando. Se retuerce, se araña y se abraza.
Esa niña no quiere salir del baño. Sabe que no lo hará, al menos, hasta que no se le desinfle la cara, se le acomoden los ojos y se le seque el cuello. Sabe que no hay nadie con quien hablar de esto. De eso que no puede ver. De eso que no puede nombrar.
La niña se calma, se para y se mira al espejo. Se pregunta quién es, cómo se llama, cómo terminó en esto. Pasa el rato, y ahora el piso está helado. La niña abre la puerta y se va a ver televisión al sillón. Y cuando le preguntan si estuvo llorando, se enoja y dice que no.
Es tarde. O no es tarde, pero el día se hizo largo. Una chica camina cuesta arriba atravesando un parque para llegar a la parada del bus que la lleva hasta su casa. Intentó distraerse durante todo el día, pero no pudo. Se acordó. Se acordó de ese momento que le da vuelta el estómago otra vez. El que vive en su nuca como un fantasma. Se acuerda de lo que pasó como si hubiese sido ayer, aunque pasaron al menos seis años.
No sabe si está agitada por la subida o porque comenzaron unas cosquillas por el cuerpo que la están pinchando. La están invadiendo, la están atacando. Llegan a los pies, las rodillas, los muslos, la cadera. Está al nivel del mar y le falta el aire. La subida no es una subida, es una mínima pendiente. Busca otra excusa pero no puede ser eso, y lo sabe. Por eso tiembla.
Mira a su alrededor. La gente está en el parque, en su propio universo. Piensa que la miran, pero no la están viendo. Pone la vista en la parada del bus y lo ve pasar. De repente, siente la velocidad de su respiración como si fueran silbatos sonando en sus tímpanos. Un chiflido hacia adentro, un chiflido hacia afuera. Uno adentro, uno afuera. Más fuerte uno adentro, otro afuera. Y con cada uno de esos, el pecho va más alto, más inflamado, más agotado.
La chica se arrastra hasta un banco. Se sienta inclinándose hacia adelante, mirando al piso entre las piernas. Ve el barro y una hormiga. Intenta respirar más hondo, más lento. Se vuelve un regador de la tierra por los ojos, por la nariz. Infla y desinfla las mejillas. Infla y desinfla como un globo sin nudo. Pasa saliva y siente que se tragó una granada.
Escucha una voz:
—Are you OK?
—Yes, thank you —responde sin levantar la cabeza.
Infla y desinfla un rato más, hasta que las piernas recuperan su capacidad de movimiento. Hasta que dejan de tiritar los brazos. Hasta que termina de caer la última lágrima. Agarra el buzo del bolso, se seca la cara. Saca los lentes negros, se esconde. Respira por última vez, se levanta y camina lento hacia la parada. Se va a su casa.
En otro lugar del mundo, en un tiempo distinto, hay una mujer. Esa mujer tiene más de 70 años. A veces parece de más, a veces parece de menos. Esa mujer vivió todas las cosas. Lo sabe. Sabe que vivió todas las cosas. Aun satisfecha con su vida —con todas esas cosas, algunas felicidades en grandes cantidades, y también traumas—, sabe que algo no está bien.
Después del último golpe, de una de esas cosas que le pasaron que no son felicidades sino de las otras, decide ir al psicólogo por primera vez.
Después de la primera y segunda sesión, se sorprende de cuánto está llorando. De lo bien que le hace. De lo liviana que se siente. No le da miedo que la vean llorar. No se enoja si se lo preguntan. Al revés, le causa gracia.
Pero luego llega a casa y la rezongan, le reclaman: ¿por qué estás llorando? Insisten. Le gritan: ¿¡POR QUÉ ESTÁS LLORANDO!?
Y a ella le duele, pero no le importa. La mujer llora igual.
Es viernes de una de las semanas más difíciles de su vida. No se siente en un pozo, se siente el pozo. Se siente el barro oscuro, toda la sombra, los gusanos y las raíces. Es el pozo, y le da miedo atraer a otros a él.
Pero la disfraza una sonrisa, y está armando un puzzle con su hija. La abraza, juega con ella y le dice que la quiere, hasta que llega su padre y la obra termina ahí.
Estalla.
Él la mira y también estalla, pero como hace él: por adentro.
Su hija se agacha hasta encontrar su cara. Se la agarra con sus dos manos chiquitas y le dice, con su vocecita de apenas dos años:
—No pasa naaada.
Como le dice ella.
Eso se lo enseñó.
Y algo le hace ruido en el pecho al pensar que ya empezó a transitar el mundo con esa idea instalada.
El padre la mira y le dice que se quede tranquila, que lo que pasa es que mami está cansada. Le explica que es igual a cuando ella llega de jugar con sus amigos: está cansada y llora. Bueno, mami también llora. Y está muy cansada.
Por eso, por él, por sus palabras, ya no se esconde para llorar.







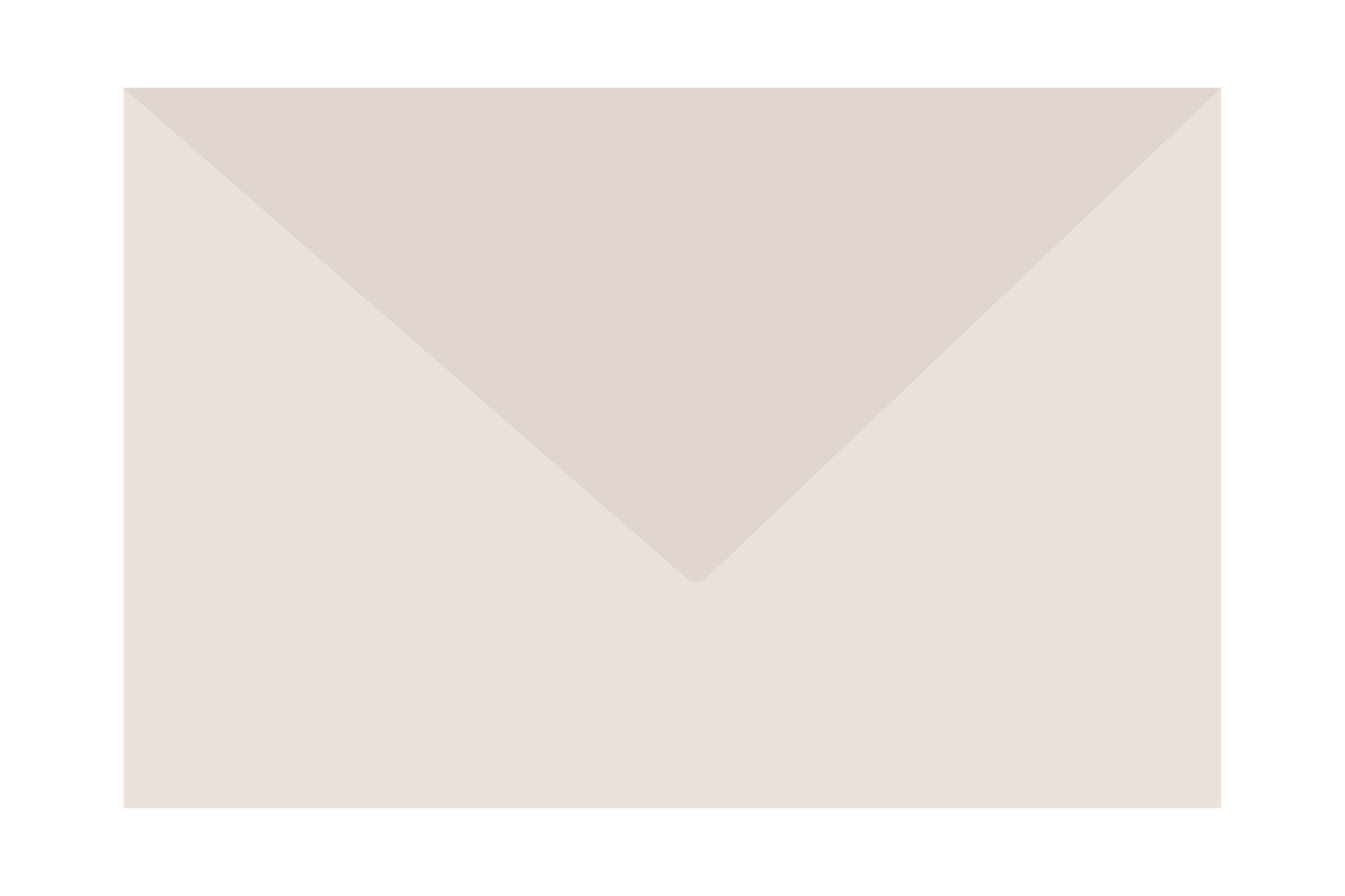

Valiente, resiliente y auténtica, lo que la hace aún más poderosa. Llorar es tan sano como tomar agua. Dichosos los que lloran y depuran, y sanan.
Tremendo el ritmo y la intensidad de este texto